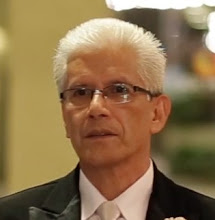El reino norte de Israel había desaparecido hacía más de 100 años, y se aproximaba rápidamente la caída de Judá. Ya había empezado el cautiverio babilónico cuando, en el 3er. año de Joacim (605 a. C.), Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino contra Jerusalén (Daniel 1: 1).
No se sabe cuántos cautivos fueron llevados en esa ocasión. Entre ellos había algunos "del linaje de los príncipes" (Daniel 1: 3; cf. 2 Reyes 24: 1).
Después de 11 años de reinado, Joacim llegó a un fin ignominioso, y lo sucedió en el trono su hijo Joaquín (597 a. C.). Después de un reinado de sólo tres meses, fue llevado cautivo a Babilonia, junto con 10.000 de los principales de su pueblo, incluso Ezequiel (2 Reyes 24:12-16; Ezequiel 1:1-2; 33: 21).
El sucesor de Joaquín, Sedequías, no fue mejor que sus predecesores. En el 11.º año de su reinado (586 a. C.) ocurrió la caída final de Judá (2 Reyes 25:1-11). El residuo del pueblo fue llevado cautivo, el templo fue quemado y Jerusalén destruida. Sólo unos pocos de "los pobres de la tierra" fueron dejados para que labrasen las viñas y la tierra (2 Reyes 25: 12).
Tales fueron los tiempos turbulentos en que Ezequiel, siendo todavía joven, fue llamado al oficio profético. La perspectiva no era nada halagüeña. El castigo que ya había caído sobre Jerusalén, en vez de hacer que recapacitaran los habitantes de Judá, pareció sólo sumergirlos más profundamente en la apostasía y el vicio.
Tampoco quisieron someterse a la "disciplina" (Hebreos 12: 11) los exiliados junto al río de Quebar. Ellos también continuaron siendo rebeldes e idólatras (Ezequiel 2: 3; 20: 39), y revelaron estar poco dispuestos a practicar una reforma completa.